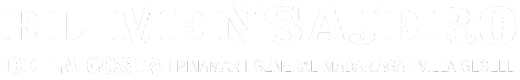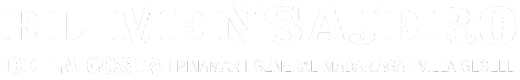Pinamar - ESPECTÁCULOS / REFLEXIONES DESPUÉS DEL CONCIERTO (PARTE I)
Las damas de la Gala Lírica
26/10/2013
(Colaboración: Paola Ippolito).- Tres exponentes consagrados, el tenor Antonio Grieco, con quien ya compartimos una nota, la pianista y directora Susana Frangi y la soprano Natalia Quiroga nos deleitaron con un seleccionado repertorio y sentó un precedente que augura muchos más eventos. Con la organización de Escuela de Música El Atril, a cargo de Natalia Ariceta y Alejandro Basile como anfitrión del prometedor espacio, se realizó la gala lírica en Pinamar
Las damas nos dejan un concepto fuerte del ambiente y del arte. La fuerza de una batuta femenina y el aura de un registro que excede nuestras expectativas, Natalia Quiroga y Susana Frangi.
La Maestra Susana Frangi, primera mujer que dirigió una ópera y conciertos de ballet en el Teatro Colón, subraya: “Creo en el arte como patrimonio de todos y cada uno de nosotros; tiene una condición reveladora.” Se desliza sutilmente entre las preguntas, su fluidez tiene que ver con haber “sobrevivido” a las circunstancias, a su entereza y a su don. Y ser mujer en un contexto netamente masculino no es difícil, pero tampoco es de lo más fluido, y se me ocurre preguntarle si el machismo en la constelación musical es un mito o una realidad. Susana, con una seguridad troyana, afirma: “los modelos culturales gravitan sensiblemente en nuestra vida cotidiana y la asimilación de lo nuevo implica un proceso largo y complejo. Si bien las mujeres hemos realizado importantes logros en los últimos sesenta años, todavía somos escudriñadas sobre todo cuando pretendemos desempeñar alguna función reservada tradicionalmente a los hombres como es por ejemplo, el campo de la dirección orquestal. Nuestra sociedad en particular está cargada de prejuicios y creo que tenemos poca tolerancia para con las diferencias.”
- ¿Ser mujer plantea una diferencia entre colegas?
- Por supuesto que el trato entre un hombre y una mujer siempre va a tener una carga diferente al que se da entre dos personas del mismo sexo. Cuando le sumamos el condimento de la competitividad laboral, se genera un espectro muy interesante de situaciones. Algunos hombres se ponen excesivamente críticos e intolerantes, por mucho menos de lo que soportan en silencio a sus congéneres. En mi experiencia laboral he podido corroborar una notable tendencia a la misoginia.
- Como periodista sostengo que el deber del estado es la inversión en el arte, aunque con mirada objetiva, pregunto: ¿qué nos aleja de esta realidad como país?
- Para mí hablar de arte no remite a grandes movimientos estéticos ni a las grandes obras de la humanidad. Creo en el valor expresivo de la producción espontánea de cualquier persona más allá de su edad o condición social. El arte es parte indisoluble de la vida y no entiendo cuando alguien no se anima a escuchar un concierto o ir a una exposición por miedo a no comprender. Creo en el arte como patrimonio de todos y cada uno de nosotros; tiene una condición reveladora que va más allá de lo que está explícito y que permite lecturas profundas de cada cultura. En tal sentido, el Estado debe ser guardián de este acto que nos involucra.
-¿Y en la práctica?
-Deben implementarse políticas culturales que garanticen continuidad más allá de los cambios partidarios. Lamentablemente en los países con economías más endebles, la educación, al igual que la salud pública, suele postergarse por ser considerada como mercancía no redituable. Cuando esto sucede creo que perdemos una oportunidad maravillosa de construir identidad.
- La remodelación del Colón, ¿puso de manifiesto en mayor medida esa mágica acústica que tiene?
-El Colón es un espacio único, maravilloso e inigualable. Los que trabajamos allí lo sentimos realmente como propio y procuramos cuidar ese ámbito de privilegio. Los últimos arreglos han variado un poco la acústica, pero sin alterarla de modo radical. Continúa siendo un espacio de magia.
- Una memoria imborrable de tu primer acercamiento al piano…
-En casa de mis abuelos paternos había un piano, pero a los chicos no nos permitían entrar a la sala. Cuando mis primas mayores tocaban el piano, yo me sentaba en el umbral de madera del vestíbulo y desde ahí las escuchaba. Pero a veces, los domingos, a la hora del almuerzo, aprovechaba cuando la familia se sentaba a la mesa, para escaparme a la sala a tocar el piano; el teclado me llegaba a la nariz y recuerdo el olor del marfil. Inmediatamente venía la cocinera y me llevaba de vuelta al comedor. Cuando empecé la primaria, en un colegio religioso, una monja me llevó al conservatorio y comencé a estudiar sin que mis padres supieran. Más adelante les llegó la mensualidad y se enteraron de las novedades.
- Cuáles son tus conclusiones tras la actuación en Pinamar
- Cuando me llamaron para ir a Pinamar, lo que más me entusiasmó fue que se trataba de un esfuerzo comunitario vinculado a niños y adolescentes. Me encantó el recital de canto que los chicos realizaron antes de nosotros en el mismo lugar, y me gustó mucho que en nuestro intervalo hicieran tocar un ragtime en el piano a un alumno de allá. El público recibió todo con mucha calidez y se logró establecer un buen vínculo.
Vivir afuera para sobrevivir
-Venezuela ha sido para Susana un puerto, un anclaje, una opción y una oportunidad: ¿cómo fue este destino casi bajo presión durante una década?
-Venezuela ha sido un faro democrático en la época en que América Latina soportaba los excesos de dictaduras infames. Allí viví doce años, trabajé intensamente, gané amigos, aprendí el oficio de la ópera. Regresé por última vez el año pasado para dirigir la temporada de Ballet en el Teatro Teresa Carreño, y una de las mejores cosas que siempre encontré allí fue la capacidad de esa sociedad para desdramatizar el error. Uno puede equivocarse y no por eso queda fuera del sistema, es simplemente un accidente subsanable.
Con respecto a su libro, a través del cual la memoria de la ciudad de La Plata late y vibra, se mantiene viva, es una manera documental de ver la construcción de su identidad cultural a través de las ideologías con sed de futuro. Su autora afirma: “Mi familia ha sido fundadora de la ciudad, y hemos permanecido por seis generaciones siempre en el mismo barrio, con el mismo negocio fundacional, y todo esto lo vivimos con mucho orgullo. Además de personajes muy reconocidos que pasaron por las aulas de la Universidad de La Plata (como Pérez Esquivel, Alfredo Palacios o René Favaloro entre muchos otros), no se puede olvidar que en la época del Proceso la ciudad fue un importante centro de represión. Me pareció interesante contar los movimientos culturales y políticos que allí se gestaron, y la experiencia de lucha de los jóvenes setentistas para que las nuevas generaciones conozcan el doloroso camino que se transitó hasta alcanzar esta democracia.”