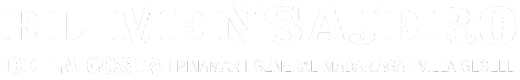
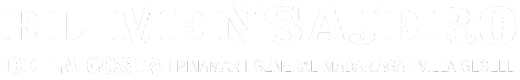

El joven antropólogo de General Madariaga, Francisco Riegler, ha logrado un importante hito en su carrera al obtener una beca doctoral del CONICET.
Este reconocimiento, otorgado en un contexto de ajuste presupuestario y desvalorización de la investigación científica, es un logro que resalta el compromiso y la excelencia académica de Riegler.
Su proyecto se centra en el estudio de la convivencia cultural entre payadores y raperos en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, explorando las prácticas juveniles y su impacto en la construcción de identidad cultural.
En diálogo con El Mensajero, comparte su experiencia, expectativas y la relevancia de su investigación.
¿En qué consiste y dónde llevarás adelante tu doctorado?
Se trata de una beca doctoral del CONICET, un proceso altamente competitivo que involucra un sistema de selección riguroso basado en el mérito. Estoy muy contento, al igual que mi familia y amigos, porque es un gran paso en mi carrera. En un contexto de fuertes recortes y devaluación de la ciencia por parte del gobierno nacional, este logro representa un gran desafío.
El doctorado lo voy a realizar en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades, dentro del programa de Ciencias Sociales. La beca tiene una duración de cinco años y me permite profundizar en un tema que me apasiona.
¿Cómo llegaste a interesarte en este tema de investigación?
Mi trayectoria en la antropología comenzó con el trabajo en arqueología junto a la doctora María Cecilia Páez, donde me dediqué a tareas como limpieza de cerámica, catalogación y excavaciones. Luego, mi interés derivó hacia la antropología social, investigando relatos de copla y cómo en ellos se entrelazan elementos de la naturaleza y la cultura. Más adelante, en Madrid, descubrí una muestra sobre hip-hop en el Museo de Antropología Social y me llamó mucho la atención la relación entre este género y la improvisación. Al regresar a Argentina, conversé con la doctora Ana Sabrina Mora, quien me sugirió estudiar la interacción entre freestylers y payadores, especialmente en la región de la Ruta 2.
¿Cuál es el enfoque central de tu investigación?
El estudio se centra en la convivencia cultural entre payadores y raperos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, analizando cómo las prácticas juveniles contribuyen a la construcción de identidad cultural. Me interesa ver cómo estos jóvenes atraviesan procesos de formación, qué elementos comparten y de qué manera se influencian mutuamente. Un aspecto clave es la exploración de la 'cultura surera', un concepto poco desarrollado en el ámbito académico, y su relación con la improvisación en el hip-hop y la payada.
¿Cómo pensás desarrollar el trabajo de campo?
Planeo recorrer distintos pueblos de la región, realizando entrevistas y observaciones en talleres de improvisación, festivales y encuentros de payadores y raperos. La idea es analizar cómo estás prácticas conviven y se transmiten, y cómo los jóvenes las integran en sus trayectorias de vida. Además, quiero reconstruir el significado de la 'cultura surera' a partir de las experiencias y relatos de quienes la viven y la transmiten.
¿Qué expectativas tenés sobre el impacto de tu investigación?
Espero que el estudio contribuya a visibilizar estas prácticas culturales y su importancia en la identidad regional. Además, me interesa aportar una mirada académica sobre un fenómeno que aún no ha sido suficientemente explorado. En un contexto donde la ciencia y la cultura están siendo cuestionadas, creo que es fundamental seguir investigando y generando conocimiento sobre nuestra identidad.
Para cerrar, ¿hay algo más que quieras agregar?
Sí, quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado en este camino, desde mis docentes y mentores hasta mi familia y amigos. Este logro es también de ellos. Y sobre todo, reivindicar la importancia de la educación pública, que ha sido fundamental en mi formación y en la de tantos otros científicos y profesionales del país.